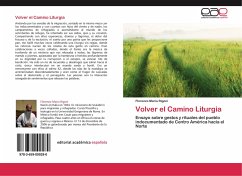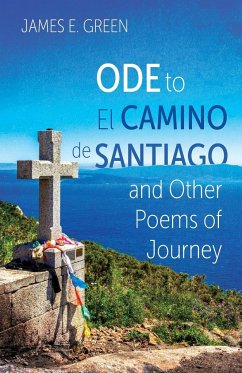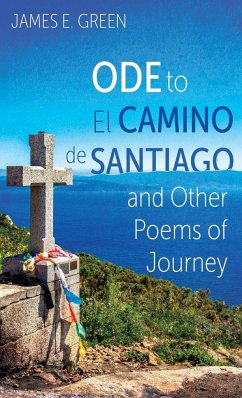Andando por las veredas de la migración, sentado en la misma mesa con los indocumentados y con cuantos son hijos del viento y de nadie, los campamentos de refugiados o asomándome al mundo de los solicitantes de refugio, he intentado ser sus oídos, ojos y su corazón. Compartiendo con ellos esperanzas, dramas y lágrimas, el dolor del fracaso y de la exclusión, el sueño por una patria que les proporcione pan, me hallé muchas veces celebrando una liturgia sin reglas, donde las rúbricas nacían de los relatos de esta gente en camino. Eran celebraciones a veces calladas, donde el llanto era la música de trasfondo de un misterio que nos rebasaba a todos; las lágrimas de mamás o jóvenes, aplastados por la hambruna o heridos profundamente en su dignidad por la corrupción o el estupro, se volvían rito de bendición. Ha sido un río de recuerdos y desahogos que salían hacia el cielo, único interlocutor en un mundo sordo y hostil. Era un remontarme con ellos al salmo 42, donde las olas de la nostalgia se arremolinaban desordenadamente y eran como el fragor de cascadas sobre el desterrado y el perseguido. Las poesías son la liberación sosegada de sentimientos que rebasan las palabras.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno