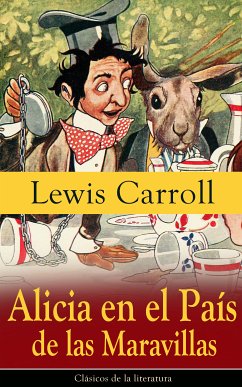Alicia en el País de las Maravillas (eBook, ePUB)

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Alicia era la niña más curiosa de Inglaterra. Le gustaban las adivinanzas, los gatos, las historias divertidas y los libros con dibujos. Pero los que no tenían dibujos, no. Y, como si lo hubiera hecho aposta, aquella tarde, su hermana, que era mayor que ella y creía que sabía muchas más cosas que Alicia, había decidido leer un libro gigante que estaba tan lleno de palabras que las letras tenían que encoger la barriga para no caerse de la página. Pero no tenía ni rastro de dibujos. -Madre mía, qué aburrimiento -susurró Alicia mientras bostezaba con la mano delante de la boca, porqu...
Alicia era la niña más curiosa de Inglaterra. Le gustaban las adivinanzas, los gatos, las historias divertidas y los libros con dibujos. Pero los que no tenían dibujos, no. Y, como si lo hubiera hecho aposta, aquella tarde, su hermana, que era mayor que ella y creía que sabía muchas más cosas que Alicia, había decidido leer un libro gigante que estaba tan lleno de palabras que las letras tenían que encoger la barriga para no caerse de la página. Pero no tenía ni rastro de dibujos. -Madre mía, qué aburrimiento -susurró Alicia mientras bostezaba con la mano delante de la boca, porque era una niña muy educada-. Y qué calor... El sol pegaba fuerte en la orilla del río y cocía las ideas como el pan en el horno. Alicia suspiró. -Si por lo menos tuviera algo que hacer... De pronto, un conejo blanco con un chaleco pasó corriendo delante de ella.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.