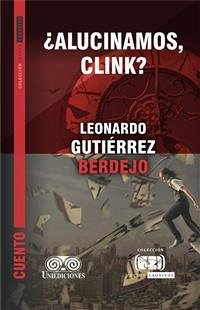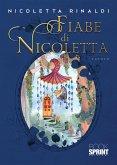CARTA AL LECTOR No se me ocurre cosa distinta, al escribir estas líneas, que lo siguiente: ¿quién no ha pasado por la angustiosa presión que produce una espera? ¿quién, acaso, no ha sentido, en algún momento, la agobiante sensación de una alucinación? Es cosa común y corriente que, por alguna razón inexplicable, nosotros mismos o algunas otras personas, con quienes habitualmente vivimos o nos relacionamos, hayamos sufrido alguno de estos dos problemáticos casos. Sabemos que hay esperas y alucinaciones de todo tipo. Hay esperas de enamorados, casuales, fallidas, de amigos, de las que uno quisiera que jamás se dieran; las hay que nos llenan de esperanza y otras más de incertidumbre y de miedo; también aquellas que nos deparan aflicción y alegría, felicidad y llanto, y, desde luego, las hay también funestas, cargadas de odio y, muchas, abiertas al placer. Igual sucede con las alucinaciones. Todos, en algún momento de nuestras vidas o alguien, quizá, de nuestro entorno, ha experimentado alucinaciones, esas extrañas sensaciones en el cuerpo o en nuestros sentidos, sonidos inexistentes de música, de pasos, de puertas o ventanas que se abren o se cierran o que, en el peor de los casos, son golpeadas misteriosamente, sin que sepamos por qué o por quién; voces y conversaciones, gemidos angustiosos, órdenes o rechazos de seres a los que no vemos, pero que llegan hasta nosotros como si estuvieran presentes; también, luces, sombras, seres, olores y colores, que se agolpan en torno de nosotros, quizá, esperando el mejor momento para enviarnos un mensaje.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno