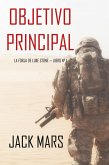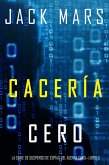El dolor cortó a Sam O'Brien como una hoja al rojo vivo. Jadeaba, pero su cuerpo de setenta años le fallaba. A un palmo delante de él había un adolescente larguirucho con gafas de sol y auriculares Walkman. Ambos iban apretujados entre otros cientos de pasajeros en este vagón subterráneo, que circulaba bajo el mar de casas del barrio neoyorquino de Queens en plena hora punta de los trenes de cercanías. Olía a sudor, perfume y loción para después del afeitado. Y pronto olería a muerte. El sonido hip-hop que salía del equipo de música de su vecino fue el último sonido que Sam O'Brien oyó en este mundo. Sus ojos se abrieron de golpe. El hombre de los huesos arrojó su bufanda negra sobre el agente retirado del FBI. Nadie se dio cuenta de su muerte. El cuerpo se mantenía erguido gracias a los cuerpos de los demás pasajeros. Sólo en la parada de Cleveland Street se dieron cuenta de que algo le pasaba al anciano. Tenía un maldito palo clavado en la espalda.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.