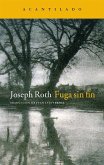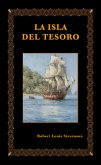Después de cuatro años de desdichas salpicadas por algún que otro éxito, la Revolución pareció entender que su suerte estaba tan ligada a caballos y desiertos como a veleros y mares.Fue un entendimiento a medias. Tibio. Hijo de urgencias. Casi un reflejo del instinto. Pronto los laureles de Brown en Montevideo se hicieron un recuerdo y todo volvió casi a cero. La flota del gobierno fue desarmada y vendida para atender a la guerra en el Alto Perú. Pero algo quedó. En medio de la anarquía de esos años, una inquieta legión de políticos, militares y comerciantes porteños se convirtieron en empresarios de guerra. Compraron barcos, lograron el apoyo del gobierno y contrataron decenas de capitanes en desuso. A ellos se les sumaron soldados de la causa; hombres con ambiciones de gloria; oportunistas; desertores; delincuentes; extranjeros experimentados y criollos novatos. Una mezcla singular para entrar en el negocio del pirateo, amparados por la ley y por una bandera aún desconocida en los mares del mundo. Todo ellos concurrieron a la nueva guerra. Desde el gobierno se ordenó hundir y requisar cualquier cosa que llevara bandera española. Donde sea. Por la Patria. Desde los bolsillos, se ordenó volver a casa con oro para pagar a guerreros y accionistas. La guerra y los negocios dieron a luz a los corsarios del Plata. Esta es la historia de uno de ellos...
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.