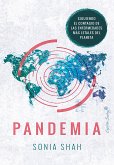La epidemia de fiebre amarilla que azotó a la ciudad de Buenos Aires entre enero y junio de 1871, fue como un monstruo sin cara, de la que no se conocía ni su etiología ni su patogenia, desafió a las autoridades sanitarias y a los propios médicos. Este desafío, que inicialmente buscó la limitación y cura de una peste muy temida, se tradujo finalmente en una trasformación más profunda que modificó las redes de contención social. Asimismo generó un cambio en la concepción de la medicina como ciencia y tendió a la unión de la teoría médica con estrategias sanitarias y edilicias que involucraron a los distintos profesionales actuantes, como así también el comportamiento de las autoridades ante catástrofes de semejante magnitud. Ello sería imposible de borrar en la historia política argentina.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.